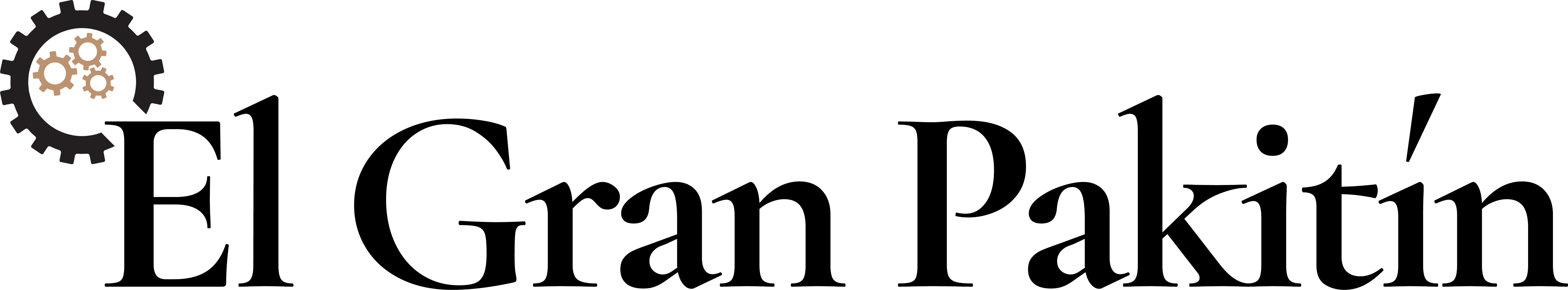«No hay dos narices iguales»
y ¡la de mi padre no iba a ser menos!
Sus narices
La nariz de mi padre era única por el angioma de nacimiento que perfilaba el lateral derecho de la misma. Cuando era pequeño el angioma no era muy perceptible.
De jovencito ya rompía corazones. Nunca se manifestó al respecto, ni hizo gala de ello, pero estaba segura que tenía muchas pretendientas. Y mis sospechas se hicieron ciertas cuando unos amigos suyos de juventud, José Luis, conocido como «Bedoya» y su mujer, Maruja, una vez fallecido mi padre, ella dijo que: “mi padre era el más guapo de la pandilla”. Ella se acordaba de un jersey amarillo muy bonito que mi padre llevaba y que le sentaba muy bien. Tanto «Bedoya» como Maruja decían que tenía enamoradas a las chicas de la pandilla. Chicas como Paloma, Felisa o Argelia que en misa se sonrojaban cuando les tocaba dar la paz a mi padre.
A medida que pasaban los años, y se hacía adulto, esa marca rojiza azulada de su nariz se hizo más evidente. Pero esa mancha nunca ensombreció su luz exterior y, menos, su luz interior. Cuando mi padre se hizo novio de mi madre, sé que en algunas ocasiones él le preguntó a mi madre si le importaba que tuviese esa marca en la nariz, a lo que ella contestaba que no. Suficiente para que mi padre, si tuviera algún complejo por esa mancha en la nariz, le desapareciese de un plumazo con la contestación de su «Titis».
Y cuando alcanzó su plena madurez, la verdad es que esa marca aunque destacaba en su nariz, aún destacaba más la sonrisa que siempre le acompañaba.
Si alguien tenía una nariz muy grande, mi padre decía: “¡Menuda napia que tiene!”. Y entonces nos recordaba, y recitaba, el soneto “A una nariz pegado”, la popular sátira de Francisco de Quevedo. Este escritor, con un humor mordaz e inteligente, utilizó los versos de dicho soneto como ataque hacia el apéndice nasal de su «enemigo» declarado, Luis de Góngora:
“Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.
Era un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón más narizado.
Érase un espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto,
las doce Tribus de narices era.
Érase un naricísimo infinito,
muchísimo nariz, nariz tan fiera
que en la cara de Anás fuera delito”
Aparte de ser uno de los rasgos más distintivos de la cara, la nariz es el órgano sensorial que nos permite captar los distintos olores, es el órgano del olfato. Mi padre tenía muy poco desarrollado el sentido del olfato, a diferencia de mi madre que lo olía todo. Ya podía estarse quemando algo en los fogones de la cocina, que mi padre no percibía el olor. Así, mi padre siempre le decía a mi madre: «¡Mari, es que lo hueles todo!».
Utilizaba gran cantidad de expresiones con la palabra nariz. Si estaba enfadado, que eran muy pocas veces, decía: «No me toques las narices» o «Se me han hinchado las narices». Si estaba harto, afirmaba: «Estoy hasta las narices». Si algo era extraordinario, exclamaba: «¡Es de tres pares de narices!». Si algo era más complicado de lo esperado, no dudaba en decir: «La cosa tiene narices». Si alguien era muy atrevido, u osado, añadía: «Tiene un par de narices». Si sospechaba de algo, «Le daba en la nariz». O si alguien pasaba el tiempo ociosamente, «Se tocaba las narices».
Ahora que se acercan fechas tan especiales, y emotivas, no puedo olvidar las Noches Viejas en mi casa, todos ataviados con los complementos de las bolsas de cotillón que mi madre compraba para esa noche. Todos nos poníamos las pelucas, los antifaces, las narices postizas y soplábamos los matasuegras.
Cuando ya habían sonado las doce campanadas cogíamos las serpentinas de las bolsas de cotillón y las lanzábamos al aire a la vez que brindábamos con una copa de cava y nos deseábamos lo mejor y nos alegrábamos de seguir pasando un año más juntos.
Recuerdo que el último cumpleaños de Miguelín que vivió mi padre, como fue el 11 de enero de 2021 y estábamos en plena pandemia, no se podía hacer mucha celebración. Así que, a mi se me ocurrió comprar unas narices de plástico que imitaban a narices de animales para ponérnoslas el abu Pakitin, la abu Carmen y yo. La idea era esperar detrás de la puerta batiente de la entarda de mi casa, que servía como “burladero” durante la pandemia, a que llegase Miguelín y nos viese con nuestras nuevas narices.
Entre las narices había un hocico de perro, un pico de pato y un hocico de ratón e iban provistas de una goma elástica que se colocaba alrededor de la cabeza y se ajustaba a la cara perfectamente. El abu Pakitin no dudó en ponerse el hocico de ratón para sorprender a su nieto. Cuando llegó Miguelín y nos vio con semejantes narices se quedó sin palabras y no paraba de reírse. Entonces le contamos que cuando nos habíamos levantado por la mañana nos habíamos mirado al espejo y vimos que nos habían crecido unas nuevas narices. Con esa explicación que le dimos, Miguelín aún se reía más.
Y hablando de Miguelín, él, como muchos niños pequeños, tenía la costumbre de hurgarse las narices. Cuando mi padre veía a su nieto con el dedo en la nariz le decía:
«¡Qué vas a sacar petróleo!»
y Miguelín se reía mucho al escuchar estas palabras y seguía hurgándose para que su Abu Pakitin le volviese a decir lo mismo: «¡Qué vas a sacar petróleo!«. Miguelín aún se hurga las narices, aunque la diferencia es que no está su Abu Pakitin diciéndole esa frase tan divertida.
De entre los tebeos, unas de las lecturas preferidas de mi padre, había un personaje con una nariz muy pronunciada que le hacía mucha gracia a mi padre. Ese personaje era «Carpanta” y fue creado por el autor José Luis Escobar. Epítome del hambre, este vagabundo eternamente hambriento, comenzó siendo una caracterización de la hambruna de la postguerra en nuestro país. «Carpanta» era un personaje que caía simpático a simple vista, con su enorme nariz, su barba, su pajarita y su sombrero.
Con el paso de los años el personaje seguía pasando hambre, siendo su gracia la frustración continua al no tener nada que llevarse a la boca. «Carpanta» soñaba con comerse suculentos manjares, a ser posible pollos asados, y sus andanzas versaban en conseguir comida o dinero para comprarla. Andanzas que distraían y maravillaban a mi padre a medida que iba devorando las historietas de ese singular personaje.
Siguiendo con el humor plasmado en papel, a mi padre le gustaban mucho las viñetas humorísticas de Antonio Fraguas, “Forges”. Este autor dotaba a sus muñecos de narices cual pepinos, gafas redondas de montura fina y calvas desangeladas de las que brotaba en solitario un pelo recio como un alambre. Ese cómico no era hiriente, ni cínico, ni desvergonzado o sarcástico, sino que era un cómico que utilizaba el humor como arma de concordia. Lo que mejor retrató Forges fueron las clases pasivas que se dormían frente al televisor o ejercían su particular jerarquia en las ventanillas del Estado. Esos funcionarios del “Vuelva usted mañana”.
Una viñeta que le hacía mucha gracia a mi padre era aquélla en la que se veía a un niño pequeñito en un parque con una motosierra mecánica con la que se dedicaba a cortar las piernas a todos los que pasaban por allí. Entonces, un señor se acercó al padre del niño, que estaba leyendo el periódico, y le dijo: “¡Perdone, pero su niño está cortando las piernas a los viandantes con la motosierra, debería quitársela!» y el padre le contestó: “¿Y que sea un frustrado toda su vida? ¡Ni lo sueñe!».
Pero de entre todas las viñetas de Forges, la preferida por mi padre era aquélla en la que aparecía un paciente en la sala de operaciones sobre la camilla y estaba rodeado de narices, gafas y calvas que le observan a la vez que le decían: «Nos va a perdonar la expectación pero es que es el primer inspector de hacienda que operamos».