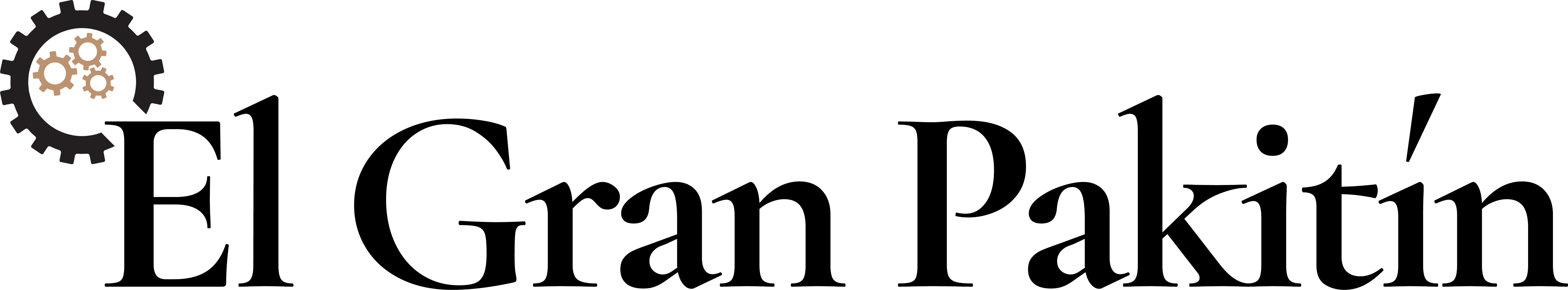Este capítulo lo quiero dedicar a mi tía Carmen, la mujer de mi tío Juan, hermano de mi madre. Sus hijas, Carmen Mari y Olga, y sus nietos, ayer recibieron la peor de las noticias. Mi tía Carmen fallecía. Fue una de las emigrantes que se trasladaron de Hellín a Tarrasa para buscar nuevas oportunidades. Ahora está tranquila y serena porque se ha reunido con su marido Juan, al que perdió hace años. Los que se van, no se van del todo. No dicen adiós sino hasta luego. Descanse en Paz.
Nuestra nueva casa en la calle Mayor, nº 17 en Tarrasa
En Tarrasa vivíamos en la Calle Mayor. Era una calle muy céntrica llena de bancos. No de los bancos para sentarse, sino de los bancos que guardan y hacen dinero. Nuestro portal era el nº 17.
El edificio fue construido en 1967 y tenía 5 plantas con tres pisos en cada planta. Nosotros vivíamos en la planta tercera puerta derecha. El portal del edificio era muy amplio y diáfano. El suelo del portal era de mármol rojo Cehegín que presentaba grandes vetas color rojizo oscuro y vetas finas de color gris y blanco cristalino.
Las paredes del portal eran de cuarzo pulido de color beige con trazos oscuros aleatoriamente distribuidos en cada porción de azulejo. Había una gran escalera, también de mármol, que conducía a la primera planta del edificio. Los dos primeros escalones de la base de la escalera eran más alargados y curvados y a partir del tercer escalón, la escalera iba unida a una barandilla con un pasamanos de madera y barrotes de hierro negro forjado. Aunque si no querías utilizar esa escalera tan señorial, podías utilizar alguno de los dos ascensores que tenía la propiedad.
En el portal había una puerta de madera que siempre estaba cerrada y daba acceso al Banco Santander, ya que dicho banco estaba al lado del portal de nuestro edificio. De hecho, desde la terraza de la habitación que yo compartía con mi hermana Irene, se podía ver el techo del banco.
Siempre nos pareció curiosa esa visión, desde nuestra terraza, de las claraboyas rectangulares de esa institución financiera. Las claraboyas parecían cabinas de criogenización que nos transportaban, a mis hermanos y a mí, al guion de cualquier película de ciencia ficción de la época.
Los pisos de la calle Mayor 17 eran muy grandes, medían entre los 210 m² y los 216 m². Nosotros no estábamos acostumbrados a vivir en un piso tan grande, pero enseguida nos acostumbramos a vivir en él. A lo bueno uno se acostumbra pronto.
El piso era tan grande que los muebles que nos llevamos de Madrid de nuestra casa de la calle Villa de Arbancón para colocar en nuestra nueva casa, apenas llenaban las estancias. El salón comedor nos permitía jugar a nuestras anchas. Teníamos una sala de estar con dos sillones, una mesa, cuatro sillas y una cadena musical.
El protagonista indiscutible de la sala de estar era un órgano de música electrónico de pie que los Reyes Magos nos regalaron en unas Navidades. Al principio todos queríamos utilizarlo y mi padre tuvo que imponer turnos porque nos peleábamos por tocar sus teclas. Al pasar un tiempo, como ocurre con todo lo que es nuevo y después pasa el encanto de la novedad, perdimos el interés en el anteriormente demandado órgano y éste se moría de risa en nuestra sala de estar.
Recuerdo que la mayoría de las habitaciones tenían las paredes empapeladas con papeles de dudoso gusto. Cambiamos el de la entrada, que era el más estridente ya que sobre un fondo negro se anclaban círculos grises plateados. El papel de la pared de la sala de estar parecía como una tela que insonorizaba la sala. Nunca llegamos a saber el motivo de que se colocase ese empapelado de pared en esa sala. Y como llamativo, estaba también el papel de la pared de la habitación de matrimonio de mis padres que tenía unas grandes flores de color rosa sobre un fondo blanco.
En ese piso estábamos de alquiler porque el pensamiento de mis padres era irnos a vivir a otra ciudad, una vez pasados unos años, y que mi padre tuviese oportunidad de elegir otra plaza en el Cuerpo de Inspectores del Estado. Así que no hicimos muchos cambios en el piso excepto los estrictamente necesarios y los que suponían un atentado a la visión y al buen gusto.
Otra curiosidad del piso era su largo pasillo en el que mis hermanos y yo nos dedicábamos a hacer carreras de todo tipo. A veces, extendíamos una manta fina en el suelo, uno de nosotros se ponía de pie encima de la manta y otro cogía la manta por un extremo y empezaba a correr arrastrando la manta y al que iba encima de ella. Excuso decir, la cantidad de veces que nos caímos haciendo ese juego.
Otra cosa a destacar del piso era la cantidad de lavabos que teníamos. Los estoy contando ahora de memoria: uno en la sala de estar, otro en el pasillo, y otro en la habitación que mi hermana Irene y yo compartíamos.
Siendo mi hermano Nacho pequeño, y llevando un año más o menos viviendo en ese piso, él decía que era Superman. Nosotros no entendíamos por qué decía eso, hasta que un día descubrimos el motivo por el que mi hermano se autodenominaba Superman. Y es que decía que tenía tanta fuerza que podía doblar las tuberías. Con tubería, él se refería al latiguillo flexible que tienen las cisternas de los váteres por el interior del cual discurre el agua. Y claro que tenía fuerza, ya que de tanto doblar el latiguillo del WC del lavabo que estaba en el pasillo, finalmente lo rompió y empezó a salir agua a raudales que no paró hasta que cerramos la llave de paso.
Curioso era también, que el agua de la que se abastecía el edificio estaba en unos grandes depósitos de agua, uno por cada piso. Estaban situados arriba del edificio dentro de una sala cerrada. Teníamos que controlar a menudo el nivel del depósito porque si utilizábamos mucha agua a la vez, el depósito se vaciaba y había que esperar a que se rellenase. Sabíamos qué cantidad de agua había en el depósito porque, aunque la zona donde estaban ubicados era muy oscura con apenas la luz de una bombilla, llevábamos una linterna que nos iluminaba y entonces levantábamos la tapa del depósito para comprobar el nivel de agua. En aquella época el sabor del agua de Tarrasa no era muy bueno. Y eso que el agua debía ser incolora, inodora e insípida. En el caso del agua de Tarrasa no se cumplían las dos últimas características. Así que solíamos comprar garrafas de agua en el supermercado para nuestro consumo diario.
La estación de Ferrocarril de Tarrasa
Muy cerca de dónde vivíamos estaba la estación de “Los trenes catalanes”, como se llamaban entonces, y que estaba situada en la Rambla de Egara. Como no teníamos coche, nos iba muy bien tener al lado una estación de trenes de cercanías. Así, cuando llegaban las vacaciones de verano o las vacaciones de Navidad, la estación de trenes nos permitía enlazar con nuestros destinos vacacionales. Esta estación en la actualidad es subterránea pero cuando nosotros vivíamos en Tarrasa era exterior. ¡Cómo cambia todo!
La Administración de Hacienda de Tarrasa
Mi padre trabajaba en la Administración de Hacienda de Tarrasa situada en la calle Vinyals 17. También estaba muy próxima a donde vivíamos. Así que, mi padre iba caminando hasta su trabajo. Bajaba por la calle Mayor, continuaba por la calle Portal de San Roque y giraba hacia la izquierda y ya se encontraba en la calle Vinyals.
La Administración de Tarrasa era muy grande y mi padre ostentaba el cargo de Administrador. Para mis hermanos y para mí era como un gran jefe de una gran oficina. Cuando mi padre tenía que ir a trabajar algún sábado, o tenía que recoger algún informe, nos llevaba, a mis hermanos y a mí, a la Administración con él. Allí no parábamos corriendo, moviéndonos con las sillas de oficina que llevaban ruedas, o escondiéndonos en algún despacho.
Nosotros no veíamos la Administración como un lugar de trabajo, sino como un lugar en el que jugar y ser los dueños por unos minutos. Un lugar sin gente, sólo mi padre y nosotros. Recuerdo comentar a mis amigos que mi padre podría hacer que sus padres pagasen menos impuestos porque mi padre era el jefe de Hacienda en Tarrasa. Cosas de niña, cosas del desconocimiento, cosas de una niña que estaba orgullosa y presumía del trabajo de su padre.
En esa Administración mi padre se adaptó enseguida a su puesto de trabajo. Mi padre se adaptaba a todo, ¡y eso que tenía que aprender catalán por las circunstancias! Llegó a aprender catalán porque era necesario para su trabajo, pero nunca lo habló, nunca lo escribió y nunca lo entendió (o quiso entender lo justo).
Una curiosidad es que el Ministerio de Economía y Hacienda en aquél entonces, hacia los años 80, publicaba libros, tipo tebeos, para enseñar a los más jóvenes en qué consistía su labor y los beneficios que esa labor podía aportar a la sociedad. Aún conservamos en casa, uno de esos tebeos.
Se llamaba “El Puente” y contaba la historia de un periodista que lo destinaban a Nicaragua para cubrir un reportaje pero que en el vuelo hacia su destino ocurría un accidente y naufragaba en una aldea, “Aldeoka”, cuyos habitantes basaban su existencia en una economía de subsistencia. A partir de entonces el periodista empleó todo su esfuerzo en que los aldeanos construyeran un puente, que uniría esa isla con la isla vecina. En esa construcción emplearían las “pepitas” (dinero) de todos ya que dicho puente beneficiaría a todos en un futuro próximo. Curiosa y distraída forma de explicar que “Hacienda somos todos”.
Mis hermanos y yo aprendimos con ese tebeo un nuevo concepto de lo que significaba compartir.
Nuestro colegio, el Obispado de Egara
El resto del aprendizaje nos fue impartido en el primer colegio que fuimos en Tarrasa. Se llamaba Colegio Obispado de Egara.
Era el colegio público más antiguo de Tarrasa y se encontraba ubicado en el barrio Centro en la calle San Marian. Esa calle era estrecha y empinada. Recuerdo que cuando nevaba, y luego por las noches la nieve se hacía hielo, era una calle muy peligrosa para caminar por ella.
Mis padres nos matricularon en ese colegio nada más llegar a Tarrasa. Nos matriculamos con el curso ya empezado, enero de 1985, mi hermana Patricia entró a estudiar con 10 años, yo con 9 años y mi hermana Irene con 8 años. Mi hermano Nacho aún no tenía edad escolar por lo que se quedaba con mi madre en casa.
Nuestros inicios en ese colegio fueron complicados puesto que nos topábamos cara a cara con la lengua catalana. Tuvimos que aprender rápido, muy rápido. Materias complicadas como las matemáticas o la física se impartían también en catalán. El nivel de estudios de ese colegio era bastante elevado. ¡Me acuerdo de aprender allí a hacer divisiones de tres cifras! Mi hermana Patricia fue la que más notó el cambio y le costó más adaptarse al nuevo colegio.
Mi hermana Irene y yo nos apuntamos a muchas actividades extraescolares, aunque ninguna cuajó. Eso sí, mi hermana Irene era una auténtica artista y siempre se llevaba los primeros premios de los concursos de poesía, y similares, que se celebraban en el colegio.
Los momentos con el resto de la familia
Pero no todo era colegio, recuerdo que los domingos íbamos a visitar a mi abuela Esperanza, y a mis tías Lola, Emilia y Esperanza que vivían con mi abuela.
Recuerdo ver la tele y tomar té, gajos de limón con azúcar, y leche condensada “La Lechera”.
Esa leche condensada estaba en una lata que mis tías abrían y cuando se descuidaban, mis hermanos y yo le dábamos algún que otro viaje.
También íbamos a visitar a mi tío Juan, a su mujer Carmen, y a sus hijas Carmen Mari y Olga. Mis primas eran mayores que nosotras, pero siempre nos llevamos muy bien. Íbamos a su casa en la que tenían un sótano donde guardaban colchones, ya que mi tío Juan tenía una tienda de colchones abajo en el edificio dónde vivían. En su casa pasábamos el rato en una terraza interior que tenían y en la que había una escalera. También en la casa de mi tío Juan nos reuníamos mi abuela, mis tías, y nosotros y todos juntos comíamos y pasábamos buenos ratos.
Nuestra vida en Tarrasa seguía, el tiempo pasaba y el mundo giraba. Nosotros, en un futuro no muy lejano, volveríamos a girar de nuevo.