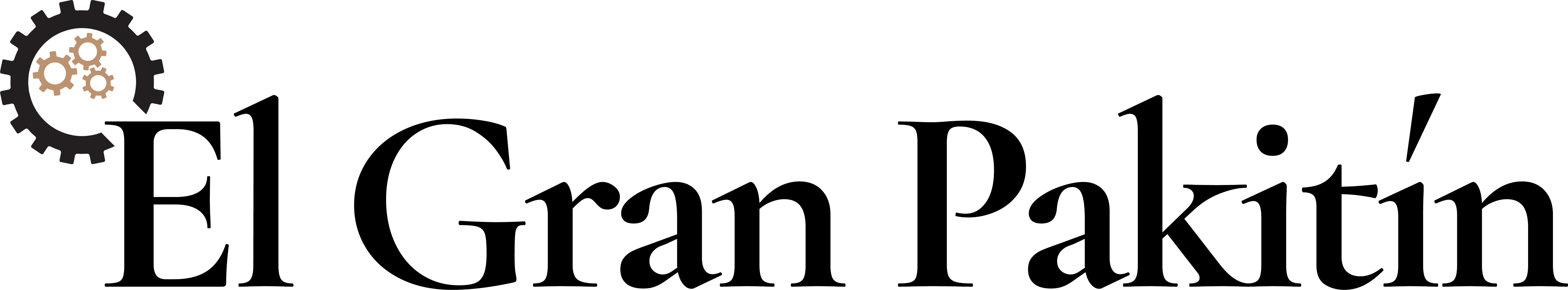Nuestro padre. Un gran padre. A él va dedicado este capítulo, a “El Gran Pakitín” como padre. Ser padre no es sólo tener trabajo y llevar dinero a casa para que a tu familia no le falte nada material. Ser padre es proporcionar a los hijos lo inmaterial: el tiempo, la paciencia, las ganas, la educación, la ilusión, el amor, la valentía. Todos pueden ser padres, pero sólo unos pocos llegan a ser buenos padres. Los buenos padres se verán premiados por el amor incondicional, el respeto, la confianza y la obediencia de sus hijos.
El Gran Pakitín, un padre cariñoso y dedicado
Como padre, “El Gran Pakitín”, era excepcional. Nos llamaba a mis hermanos y a mí, “sus nenes”. Tuviésemos la edad que tuviésemos, éramos “sus nenes”. Mis hermanas y yo éramos “las nenas” y mi hermano era “el nene”. Se desvivía por nosotros. Siempre estaba para lo que le necesitásemos. Nunca nos decepcionó. No podríamos haber tenido un mejor padre.
En mi casa el afecto no sólo se mostraba con actos, sino que también lo verbalizábamos. Era muy normal decirnos “Te quiero” los unos a los otros. Siempre que nos íbamos de casa, mis hermanos y yo les dábamos un beso a mis padres. Cuando regresábamos a casa les volvíamos a dar un beso. Y por la noche, al irnos a acostar, dábamos las buenas noches a nuestros padres con otro beso.
Sin embargo, a mi padre le resultaba más complicado verbalizar el afecto. Cuando le decíamos: “Papi te quiero mucho”, él contestaba: “Ya lo sé”, “Muchas gracias” o “No me digas eso que me pongo colorado”. Nunca nos contestaba con un: “Yo también te quiero”. Eso sí, siempre nos dedicaba gestos de cariño. Era muy típico de él apretarnos la papada, o los mofletes, de forma cariñosa, y nosotros de broma le decíamos: “¡Papi, que si nos aprietas tanto nos vas a sacar papada!”.
Mi padre era muy consciente que amar implicaba, cuando llegase el momento, sufrir la pérdida del ser amado. Ese sufrimiento le daba pavor y en ocasiones le impedía demostrar, al cien por cien, sus sentimientos. Pero sabíamos, perfectamente, lo importante que éramos “su titis” y “sus nenes” para él.
Mi padre no se atrevía, nunca nos dio una torta o un azote. Mi padre solía decir:
“¡Ayy, si cuando los nenes se ponen así de pesados se les pudiese hacer pedacitos y después recomponerlos!”.
Aprovecho para decir que esos cachetes y esos tortazos en el culete nos sirvieron, a mis hermanos y a mí, para darnos cuenta que en esta vida hay que tener una disciplina y seguir unas reglas para llegar a ser alguien de provecho. Hoy en día igual se atreverían a decir que aquellos cachetes eran malos tratos a un menor.
Craso error, ya que sólo hay que comparar la generación que creció con algún que otro cachete y la que ha crecido en el ámbito de hacer lo que quieren y sin ninguna norma que acatar. La noche frente al día. El compromiso frente a la irresponsabilidad. El cuidado frente a la desidia. El esfuerzo frente al abatimiento. La generación “Baby Bommer” (los nacidos entre 1943 y 1960) y la generación “X” (los nacidos entre 1960 y 1980) frente a la generación “Y” o “Millenials” (los nacidos entre 1980 y 2004).
Mi padre era aquel padre que, si estaba lloviendo, y nos habíamos ido al colegio sin paraguas, iba al colegio, ex profeso, a llevarnos el paraguas para que a la salida no nos mojásemos. En la etapa del colegio a los chicos y chicas nos daba mucha vergüenza que los compañeros de clase nos viesen con nuestros padres. Cosas de la juventud, cosas de querer parecer mayores. Así que, cuando mi padre aparecía por el colegio con el paraguas, casi ni se lo agradecíamos y estábamos deseando que el resto de los alumnos no hubiesen visto la escena.
Quien dice un paraguas, dice la bolsa de deportes, el almuerzo y un sinfín de olvidos nuestros que mi padre no dudaba en traernos al colegio. ¡Ojalá esa vergüenza absurda de la juventud no nos hubiese impedido demostrarle a mi padre lo mucho que le agradecíamos que nos hubiese traído ese paraguas para la lluvia, esa bolsa de deporte para la clase de gimnasia o ese almuerzo para el recreo!
Por suerte, cuando eres adulto puedes corregir los errores de la inmadurez de una juventud en la que creíamos ser autosuficientes y no necesitar la ayuda de nuestros padres.
Hablando del colegio, mis hermanos y yo recordábamos que mi padre tenía unas tarjetas de visita a nombre suyo, y de mi madre, con nuestra dirección de casa. Si por ejemplo un día uno de nosotros se levantaba con dolor de cabeza y no podía ir al colegio, mi padre cogía una de esas tarjetas y en el reverso en blanco empezaba a escribir:
“Ruego disculpe la no asistencia de mi hija (hijo)……… por tener dolor de cabeza”.
Al día siguiente, tarjeta en mano, nos acercábamos al tutor con ese salvoconducto que justificaba nuestra ausencia al colegio del día anterior. Y todo arreglado.
Ya de mayores, cuando igual decíamos que un día no nos apetecía ir a trabajar, mi padre bromeaba y nos decía:
“¿Queréis que os haga una de mis tarjetas?” o bien decía: “¡Hago tarjetas a un módico precio!”
¡Ojalá de mayores, a mis hermanos y a mí, nos hubiesen servido esos justificantes que antaño expedía mi padre y que tanto poder tenían! Cosas de la madurez, cosas de la añoranza de una juventud sin complicaciones.
Recuerdo que, siendo pequeños, cuando llegaba la noche y ya estábamos en nuestras camitas preparados para dormir, mis hermanos y yo empezábamos a decir: “¡Aguitis Papaitis!, ¡Aguitis Papaitis!”. Este era el código, bien conocido en nuestra casa, que significaba que teníamos sed y necesitábamos que mi padre nos trajese agua.
Mi padre no dudaba en ir a cada una de nuestras habitaciones y llevarnos un vaso de agua a cada uno de nosotros. Era un ritual que mi padre llevaba a cabo con toda la paciencia y el amor del mundo. Algunas veces nos poníamos muy impertinentes y decíamos: “¡Más Aguitis Papaitis!”, entonces mi padre enfadado decía: “¡Voy a dejar de ser vuestro aguador oficial!” Nada más lejos de la realidad, ya que los enfados de mi padre duraban menos que un pastel a la salida de un colegio, y al día siguiente nuestro código del agua volvía a estar vigente.
Cuando mis hermanas y yo éramos pequeñas y nos lavaban el pelo, mi padre era el encargado de secárnoslo y hacernos “las formas”. Hacernos las formas consistía en que, con el cepillo de pelo y el secador, mi padre nos metía cuidadosamente las puntas del cabello hacía dentro y nos dejaba el pelo con volumen. Mientras nos peinaba, mi padre cantaba:
“¡Qué buen pelo tienes!, carabí,
¡Qué buen pelo tienes! carabí,
¿Quién te lo peinará? carabirurí carabirurá,
¿Quién te lo peinará? carabirurí carabirurá,
Se lo peina su papi, carabí,
Se lo peina su papi, carabí,
Con mucha suavidad, carabirurí, carabirurá,
Con mucha suavidad, carabirurí, carabirurá”
Mi padre siempre nos decía que mis hermanos y yo teníamos las cabezas muy pequeñas. Bromeaba, diciendo que parecía que nos las habían reducido los “jíbaros”. Entonces mi padre nos explicaba que los “jíbaros” eran una tribu que se ubicaba principalmente en la cuenca del Amazonas y era una de las pocas tribus que los españoles nunca pudieron doblegar a su llegada a América.
Lo que más sorprendía de esta tribu era su tradición, llamada “Tzantza”, que consistía en encoger las cabezas de sus enemigos hasta que alcanzasen el tamaño de una naranja o de un puño y a continuación las guardaban y conservaban como un trofeo de guerra. Para los “jíbaros”, el espíritu del individuo residía en su cabeza y aquéllos que habían muerto en combate podían volver para vengarse del guerrero victorioso. Sin embargo, si se cortaba y reducía el tamaño de la cabeza del enemigo vencido, se conseguía encerrar en ella su alma e impedir su regreso.
Recuerdo que cuando éramos pequeños, mi padre se sentaba en el sillón y nosotros le rodeábamos en un círculo, el más afortunado se sentaba en sus rodillas, y entonces nos daba alguna clase improvisada de inglés básico.
Recuerdo también las sobremesas de domingo de finales de los años 80, y principios de los noventa, en la que se emitía en televisión española la serie “Se ha escrito un crimen”. En esta serie, la veterana actriz británica Angela Lansbury interpretaba a Jessica Fletcher, una sensata y pacífica viuda que se dedicaba a escribir narraciones de misterio, al tiempo que colaboraba en la resolución de crímenes en los que se veía involucrada por azar.
Cada capítulo de la serie empezaba con su famosa melodía de inicio, tan pegadiza y difícil de olvidar, acompañada de unas imágenes en las que unas manos pulsaban las teclas de una antigua máquina de escribir dejando transcrito en un folio el título de la serie en inglés: “Murder, she wrote”. Mi padre aprovechaba para explicarnos que la traducción literal al español de la frase “Murder, she wrote” sería “Un crimen, ella escribió” pero que, en este caso, los traductores de la serie habían empleado la pasiva refleja en español y así el título era: “Se ha escrito un crimen” ¡Mi padre no desperdiciaba ni un momento para enseñarnos nuevas cosas!
Cuando íbamos al colegio y, más tarde a la Universidad, mi padre nos ayudaba con las Matemáticas, la Física, la Química o la Estadística. Por ejemplo, en Matemáticas, mis hermanos y yo nos volvíamos locos con los límites, la teoría combinatoria, las integrales y las diferenciales. Nos resultaban conceptos muy complicados de entender. Sin embargo, mi padre convertía todos esos conceptos en algo sencillo ya que, como él siempre decía, “Las matemáticas son una ciencia exacta”. Cogía papel y lápiz, o bolígrafo, y era capaz de escribir secuencias interminables de lo que, a nosotros, a primera vista, nos parecían garabatos, pero que tenían todo el sentido del mundo para una mente tan matemática como la de mi padre.
Cuando nos hicimos adultos, mi padre siempre nos apoyó en las decisiones que tomábamos. Eso sí, nos hacía un análisis de los pros y de los contras de nuestra decisión para que tuviésemos todas las herramientas a la hora de decidir. Una vez tomábamos la decisión, aunque no fuese la preferida por mi padre, él nos apoyaba hasta el final porque confiaba plenamente en nosotros. Te sentías siempre respaldado, protegido y entendido.
Recuerdo que, cuando mis hermanas y yo teníamos esos días del mes que tienen las mujeres todos los meses, mi padre nos decía bromeando: “¡Estáis arregladas!”. Mi padre hacía, de esta forma, un juego de palabras fácil de relacionar con el momento del mes que estábamos pasando. No fallaba, siempre nos lo decía y era muy divertido cómo lo decía. Debido a la menstruación, mis hermanas y yo solíamos tener el hierro bajo en sangre. Entonces, otra vez mi padre, en un intento de quitar hierro al asunto (nunca mejor dicho), bromeaba y nos decía que para subir el hierro nos cogiésemos una viga de hierro y la mordiésemos.
Era muy divertido verlo escenificar el acto de morder una viga. Por su manera de teatralizar todo lo que contaba, exagerar lo que contaba y acompañar sus relatos de aspavientos, mi padre se ganó en casa el apodo de “comediante”, “teatrero” o “peliculero”. Siempre utilizó el humor para aligerar y aliviar situaciones duras o complicadas y esa táctica que él empleaba nos ayudó mucho a mis hermanos y a mí a lo largo de nuestra vida. “Sin sentido del humor, la vida no tendría sentido”.